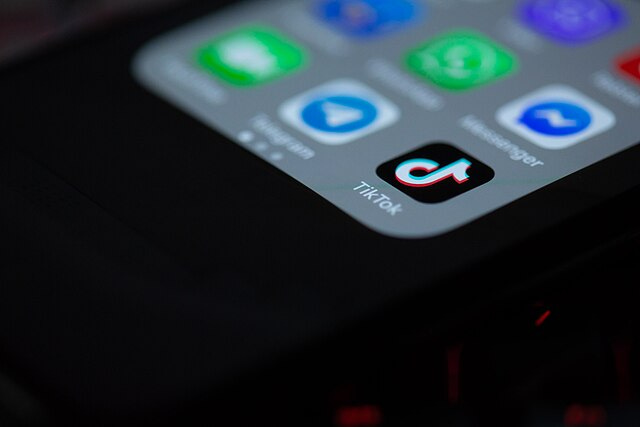Boletín de Situación Internacional del 15 al 21 de septiembre
Un mundo en transición: fractura transatlántica, guerra fría tecnológica y el ascenso del Sur Global
INTRODUCCION: Análisis integrado y perspectivas futuras
La semana pasada ha funcionado como un espejo del tiempo que vivimos: un mundo en plena transición, en el que los viejos equilibrios se erosionan y los nuevos aún no terminan de consolidarse. Lo ocurrido en esos días no son episodios aislados, sino piezas de un mismo rompecabezas geopolítico que revela un orden internacional en punto de inflexión.
La fractura transatlántica (Análisis 1) pone a prueba la cohesión de la OTAN y deja a Europa frente a la disyuntiva de asumir su propia defensa o resignarse a la irrelevancia estratégica. La guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China (Análisis 2) anticipa que la verdadera competencia global se librará en el terreno de la innovación, con la India emergiendo como un tercer polo que puede complicar tanto como moderar la rivalidad. El resurgimiento de Rusia (Análisis 3) recuerda que la amenaza más inmediata para la seguridad europea no proviene de escenarios hipotéticos, sino de un Kremlin dispuesto a combinar fuerza militar, propaganda y operaciones encubiertas para desestabilizar el flanco oriental.
Al mismo tiempo, Oriente Medio (Análisis 4) confirma su condición de polvorín: Israel libra una guerra en múltiples frentes mientras los estados del Golfo tantean una autonomía defensiva que rompe con la dependencia histórica de Washington. Y más allá de estas tensiones inmediatas, se perfila una transformación de largo alcance: el ascenso del Sur Global (Análisis 5), con nuevas potencias que reclaman asiento en la mesa de decisiones y obligan a repensar instituciones concebidas en un mundo dominado por Occidente.
El denominador común es claro: el orden internacional se redefine en paralelo a una creciente fragmentación. Si las potencias logran canalizar estas tensiones hacia una cooperación renovada, el resultado podría ser un sistema multipolar más equilibrado e inclusivo. Pero si la deriva actual continúa, lo que se abre ante nosotros es un escenario de competición sin freno, con riesgos de escalada en múltiples frentes.
La semana del 15 al 21 de septiembre ha sido, en definitiva, una advertencia. La pregunta que queda es si los líderes globales tendrán la visión y la voluntad necesarias para transformar esta encrucijada en una oportunidad o si, por el contrario, quedará registrada como el preludio de una era de inestabilidad más profunda.
1. El Oeste fracturado: ¿Un nuevo pacto transatlántico?
La arquitectura de seguridad euroatlántica, pilar del orden liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial, atraviesa un momento de redefinición profunda. La semana del 15 al 21 de septiembre de 2025 ha puesto de relieve las tensiones que venían acumulándose: una alianza transatlántica que se muestra más dependiente de la presión y la inercia que de una cooperación basada en confianza y valores compartidos.
El diagnóstico más severo lo firman Josep Borrell y Domènec Ruiz Devesa en un análisis para CIDOB. Su tesis es clara: Europa se desliza hacia una “creciente subordinación” estratégica. La reciente cumbre de la OTAN en La Haya y el Consejo Europeo en Bruselas habrían confirmado que la Unión Europea se comporta más como “vasallo leal” que como socio de Washington. El símbolo de esa rendición es la aceptación del objetivo del 5% del PIB en gasto militar exigido por Donald Trump, cifra que consideran irrealista y que desvía recursos de lo que realmente importa: gastar mejor, de manera conjunta y con capacidad de producción propia. El resultado, subrayan, es paradójico. Europa cede, pero no recibe garantías. Trump relativiza el Artículo 5 de defensa colectiva con un ambiguo “depende”, congela envíos de armas a Ucrania y mantiene su ofensiva comercial. La lección, según los autores: la sumisión no compra seguridad.
El eco de esta fragilidad se percibe más allá de Europa. Chatham House, al analizar el ataque de Israel a Qatar, advierte que las alianzas con Estados Unidos ya no ofrecen un paraguas de protección fiable. Su recomendación para el Golfo —profundizar en la integración defensiva regional— es extrapolable a Europa: la autonomía estratégica deja de ser aspiración y se convierte en necesidad. Si los aliados más cercanos en Oriente Medio no pueden depender de Washington, ¿qué margen de confianza puede reclamar Bruselas?
La inestabilidad se alimenta, además, desde dentro de Estados Unidos. Foreign Policy reseñó cómo los senadores demócratas Adam Schiff y Tim Kaine recurrieron a la Ley de Poderes de Guerra para frenar la intervención militar de Trump en Venezuela. El episodio, aunque alejado geográficamente, revela una constante: un presidente que actúa de forma unilateral y una oposición que busca desesperadamente restaurar los contrapesos constitucionales. Para Europa, estas disputas domésticas refuerzan la sensación de que la política exterior estadounidense responde más a pulsiones internas y a la personalidad de un solo líder que a una estrategia previsible.
En conjunto, las piezas dibujan un escenario inquietante. La relación transatlántica parece sustentarse menos en principios comunes que en gestos de complacencia. Carl Bildt, ex primer ministro sueco, lo resumió con crudeza: ya no hablamos de intereses compartidos, sino de “adulación”. Europa se enfrenta a una encrucijada. Puede aceptar el camino de la dependencia, con más gastos y menos certezas, o apostar por una autonomía estratégica difícil, que exigiría superar divisiones internas y movilizar recursos políticos y financieros.
La semana del 15 al 21 de septiembre deja una conclusión clara: el statu quo ya no es viable. Si el pacto transatlántico quiere sobrevivir, necesita ser replanteado en términos más equilibrados. De lo contrario, el “Oeste” corre el riesgo de convertirse en una ficción geopolítica, fracturada de forma irreversible.
2. El nuevo gran juego: EE. UU., China y la guerra fría tecnológica
La rivalidad entre Estados Unidos y China —probablemente la relación bilateral más determinante del siglo XXI— se ha consolidado en el terreno tecnológico. La semana del 15 al 21 de septiembre de 2025 dejó una instantánea reveladora de esta pugna: el acuerdo sobre TikTok entre Donald Trump y Xi Jinping. Lo que parecía una negociación sobre una aplicación popular resultó ser, en realidad, un capítulo más en la redefinición del poder global.
El análisis de Foreign Policy destaca el carácter personalista y transaccional de la diplomacia de Trump. El pacto evita la prohibición total de TikTok en Estados Unidos, a cambio de una reestructuración corporativa que el presidente norteamericano presenta como una victoria política. Xi, por su parte, logra preservar una de las exportaciones tecnológicas más exitosas de China en el mercado estadounidense. Pero la solución es superficial: no aborda el problema de fondo, la posible utilización de la plataforma como herramienta de propaganda y el acceso del gobierno chino a los datos de millones de usuarios norteamericanos.
Más allá de este episodio puntual, The Economist sitúa a India como un tercer actor en el tablero tecnológico. En un artículo sobre el auge de la inteligencia artificial en el país, resalta cómo las grandes compañías estadounidenses están invirtiendo masivamente, acumulando usuarios y datos. El ascenso indio complica el cálculo estratégico: para Washington, representa una oportunidad de diversificar cadenas de suministro y reforzar alianzas democráticas; para Pekín, supone un desafío directo a sus aspiraciones de liderazgo regional y global en la economía digital.
La dimensión más opaca de esta competencia la aporta SpyTalk. El medio reveló un “acuerdo dudoso” de semiconductores vinculado a una empresa de la familia Trump y a Emiratos Árabes Unidos. El temor de los servicios de inteligencia es que China pueda acceder a los centros de datos emiratíes, acelerando el desarrollo de armas potenciadas con inteligencia artificial. A ello se suman los casos de espionaje industrial, con nombres propios como John Murray Rowe Jr. o Yuanjun Tang, que ilustran la amplitud de la estrategia china para hacerse con tecnología crítica por cualquier vía posible. La batalla, por tanto, no se limita a mercados y patentes, sino que involucra espionaje, redes financieras y operaciones encubiertas.
En conjunto, los episodios de la semana muestran que la guerra fría tecnológica ya no es una metáfora, sino una realidad en evolución. El acuerdo de TikTok es apenas la parte visible de un pulso que abarca innovación, cadenas de suministro, alianzas estratégicas y contrainteligencia. Las reglas de este nuevo gran juego aún no están escritas, pero el desenlace determinará no solo el equilibrio entre Washington y Pekín, sino también el futuro del sistema internacional en su conjunto.
3. El resurgimiento de Rusia y el frente oriental
El retorno de Rusia como actor disruptivo sigue marcando el pulso de la seguridad europea. La semana pasada confirmó la naturaleza polifacética de la estrategia del Kremlin: una combinación de fuerza militar convencional, presión económica y una maquinaria de desinformación cuidadosamente calibrada para erosionar la unidad occidental y reafirmar su esfera de influencia. A pesar de las sanciones, Rusia se muestra resistente y, en muchos frentes, cada vez más audaz.
En el plano económico, The Economist ofrece un análisis menos catastrofista de lo que durante meses se anticipó en Occidente. Bajo el título “How Russia’s besieged economy is clinging on”, el medio describe una economía golpeada pero no colapsada. Los salarios mantienen un crecimiento sostenido, señal de que el Kremlin ha conseguido amortiguar parte del impacto en la vida cotidiana, al menos por ahora. Esta resiliencia es clave: otorga a Putin el margen necesario para mantener el esfuerzo bélico y legitimar su poder interno. También pone de relieve las fisuras del régimen de sanciones occidental, incapaz de estrangular por completo a la economía rusa.
La dimensión informativa es, quizás, la más insidiosa. Un informe de SpyTalk detalla cómo los operadores de desinformación del Kremlin reaccionaron con rapidez al asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron con narrativas que sugerían un inminente deslizamiento hacia la guerra civil. Este tipo de operaciones encajan con la doctrina rusa de “guerra híbrida”: explotar divisiones internas en sociedades democráticas para debilitarlas desde dentro. El objetivo no es ganar un conflicto convencional, sino corroer la confianza en las instituciones y sembrar la polarización.
El espionaje y las operaciones encubiertas completan este mosaico. Arrestos en Reino Unido vinculados a agentes rusos, la condena de una célula búlgara bajo órdenes del Kremlin y el eco de un intento de golpe en Rumanía apuntan a una campaña de inteligencia coordinada y extensa. Moscú parece dispuesto a asumir riesgos significativos para desestabilizar gobiernos europeos y expandir su radio de influencia.
En paralelo, la presión militar sigue aumentando. Informes de Defcon Alerts señalan violaciones del espacio aéreo de la OTAN: drones rusos en Polonia y cazas en Estonia. Aunque tácticamente limitadas, estas incursiones tienen un fuerte componente estratégico: poner a prueba la determinación de la Alianza y normalizar la presencia militar rusa en las fronteras del este. La activación del Artículo 4 por parte de Estonia y Polonia es una señal inequívoca de alarma en el Báltico y en Europa del Este.
En suma, la semana refuerza la imagen de una Rusia que combina resistencia económica, agresión híbrida y provocación militar como partes de una misma estrategia: restaurar su grandeza y socavar el orden de seguridad europeo posterior a la Guerra Fría. La respuesta occidental, fragmentada y titubeante, no parece suficiente para frenar este avance. Como ya se apuntaba en el análisis sobre la fractura transatlántica, la debilidad de Occidente solo contribuye a envalentonar al Kremlin. Contener el resurgimiento de Rusia exigirá una unidad y una visión estratégica que, por el momento, parecen estar más en el terreno de la necesidad que en el de la realidad.
4. El polvorín de Oriente Medio: la guerra multifrente de Israel y la apuesta del Golfo
Oriente Medio, una región marcada por la volatilidad, ha vuelto a convertirse en epicentro de tensiones crecientes durante la semana pasada. Israel libra simultáneamente una guerra en varios frentes mientras los estados del Golfo, ante la percepción de que Estados Unidos ya no ofrece garantías fiables, reconsideran su arquitectura de seguridad.
Los informes de Defcon Alerts describen el alcance de las operaciones israelíes: bombardeos contra la infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano, ataques a posiciones hutíes en Yemen, incursiones terrestres en Gaza y operaciones de seguridad en Cisjordania. Esta estrategia, bautizada como “guerra multifrente”, refleja la determinación de Israel de neutralizar lo que percibe como una red de amenazas existenciales respaldadas por Irán. Pero la escalada implica riesgos significativos, como demostró el tiroteo en el cruce de Allenby, donde murieron dos israelíes, lo que llevó al cierre de un paso fronterizo crucial con Jordania.
El ataque israelí en Qatar, analizado por Chatham House, añade una dimensión aún más delicada. Dirigido contra la cúpula de Hamás residente en Doha, supone una violación de la soberanía qatarí y abre un nuevo escenario de confrontación. Para Israel, es un acto de autodefensa; para la región, una peligrosa escalada que amenaza con desestabilizar aún más el equilibrio regional. Para Qatar, que tradicionalmente ha jugado un papel de mediador, el ataque constituye un desafío directo a su política exterior.
La respuesta de los estados del Golfo ha sido ambivalente: silencio oficial y divisiones en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo. Sin embargo, el episodio ha actuado como catalizador para reactivar debates sobre la necesidad de una defensa regional más integrada. Propuestas de crear un mecanismo conjunto de seguridad —incluyendo cooperación logística, inteligencia compartida y sistemas antimisiles— sugieren que los países del Golfo empiezan a asumir que depender exclusivamente de Washington ya no es sostenible.
Mientras tanto, el conflicto palestino sigue siendo la herida abierta de la región. The Economist observa que la realidad en Cisjordania y Gaza hace irreconocible cualquier referencia a una solución de dos Estados. Las declaraciones de Benjamín Netanyahu, asegurando que un Estado palestino “nunca sucederá”, confirman la línea dura de su gobierno. La expansión de asentamientos y la violencia cotidiana consolidan una brecha casi insalvable entre la retórica diplomática internacional y la situación sobre el terreno.
En conjunto, la semana ha revelado un panorama de creciente volatilidad. La guerra multifrente de Israel, el ataque en Qatar y la búsqueda de autonomía de los estados del Golfo apuntan a un Oriente Medio en plena transformación. La ausencia de un compromiso estadounidense claro, sumada a la irresolubilidad del conflicto palestino, deja un vacío de poder que otros actores regionales buscan llenar. Un polvorín que, de estallar, tendría consecuencias directas sobre la estabilidad global.
5. El ascenso del Sur Global: hacia un orden mundial multipolar
Mientras Occidente se fragmenta y sus principales potencias se enzarzan en una nueva guerra fría, otro fenómeno de largo alcance está redefiniendo el panorama internacional: el ascenso del Sur Global. La semana pasada ha mostrado señales claras de un orden multipolar en gestación, en el que actores no occidentales reclaman un papel central en la definición de las reglas del juego.
El análisis de CIDOB sobre la creciente dependencia europea respecto a Estados Unidos se sitúa en un marco más amplio: el de la pérdida de centralidad de Occidente. Washington y Bruselas ya no monopolizan la agenda internacional. El vacío creado por su falta de cohesión está siendo ocupado por nuevos centros de poder en Asia, África y América Latina, cada vez más decididos a articular su voz en la gobernanza global.
La India es el ejemplo más evidente. The Economist destaca su emergencia como superpotencia en inteligencia artificial, con empresas estadounidenses acumulando usuarios y datos en el país. Pero la relevancia india va más allá de lo económico: como la mayor democracia del mundo y una potencia demográfica en ascenso, se perfila como un contrapeso a la influencia autoritaria de China. Su consolidación como tercer polo tecnológico en la carrera global de la IA complica el cálculo estratégico tanto de Washington como de Pekín.
El dinamismo del Sur Global también se refleja en los BRICS, mencionados por el Council on Foreign Relations como un bloque que, pese a sus diferencias internas, plantea una alternativa a la hegemonía de instituciones dominadas por Occidente. Desde mecanismos financieros alternativos hasta el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, los BRICS representan un intento de remodelar el sistema internacional hacia un modelo más equitativo y representativo.
Los acontecimientos de la semana también confirman la creciente confianza diplomática de estos actores. La visita de legisladores estadounidenses a Pekín, a pesar de las tensiones bilaterales, muestra el peso ineludible de China. Al mismo tiempo, la capacidad de los estados del Golfo para responder con autonomía tras el ataque a Qatar evidencia una mayor voluntad de trazar sus propios caminos en seguridad y política exterior.
En definitiva, el ascenso del Sur Global constituye una de las transformaciones más significativas de nuestro tiempo. No está exento de riesgos: la competencia entre grandes potencias, la inestabilidad regional y la crisis climática son retos de enorme magnitud. Pero también ofrece oportunidades para la construcción de un orden más inclusivo y plural. La semana del 15 al 21 de septiembre de 2025 ha recordado que el futuro del poder mundial no se decidirá únicamente en las capitales de Occidente, sino en los centros emergentes del Sur Global.
Lo que se susurra en los círculos
En los pasillos diplomáticos y en las tertulias reservadas de seguridad, la semana ha dejado un poso de inquietud que no aparece en los comunicados oficiales, pero que guía muchas de las conversaciones privadas.
El asesinato de Charlie Kirk, más allá de su impacto mediático, se comenta como el catalizador perfecto para operaciones encubiertas de Moscú y Pekín. En voz baja, diplomáticos europeos reconocen que la rapidez con que se desplegó la campaña de desinformación rusa revela una coordinación previa: nada de improvisación, sino un guion diseñado para amplificar fracturas internas en Estados Unidos. China y grupos pro-iraníes añadieron capas de toxicidad al relato, reforzando la impresión de que la guerra híbrida ya no es táctica, sino estrategia de largo recorrido.
En las cancillerías del Golfo, el ataque israelí en Qatar se interpreta como un cruce de línea roja que rompe con viejas reglas no escritas. Si bien nadie lo admite en público, algunos ministros de Defensa de la región ya exploran discretamente mecanismos de seguridad conjunta, conscientes de que la protección estadounidense es cada vez más condicional. Lo que se susurra es que, por primera vez en décadas, los estados del Golfo estudian de verdad una autonomía militar que hasta hace poco parecía impensable.
En Europa, los servicios de inteligencia multiplican las alertas. Los arrestos de células prorrusas en Reino Unido y Bulgaria, y el eco de un intento de golpe en Rumanía, se comentan en Bruselas como pruebas de que la “guerra fría encubierta” está plenamente activa en territorio europeo. Algunos altos funcionarios hablan ya de una “infiltración sistémica” que busca desgastar gobiernos desde dentro, más que derrocarlos con la fuerza.
El flanco oriental de la OTAN, mientras tanto, se percibe como el lugar donde un error de cálculo podría desatar una crisis mayor. En círculos militares se habla de “sondeos de presión” por parte de Rusia, a través de drones y cazas, cuyo objetivo real sería testar hasta dónde llega la paciencia de la Alianza y cuán firme es la disposición a invocar el Artículo 5 si se cruza la línea.
Por último, en Washington y en algunos despachos europeos, lo que preocupa no es solo lo inmediato, sino el trasfondo tecnológico. El “acuerdo de chips dudoso” ligado a Emiratos y a intereses de la familia Trump se comenta como un agujero por el que Pekín podría acceder a capacidades críticas de IA. “No es solo un contrato irregular: es la puerta trasera a la superioridad militar del futuro”, se escucha en tono sombrío.
Lo que se susurra, en suma, es que el tablero global se encuentra en un momento de máxima fragilidad. Las piezas se mueven rápido, pero sin árbitro claro ni reglas estables. Y lo más inquietante: cada movimiento clandestino parece diseñado no solo para ganar ventaja, sino para erosionar la confianza misma en el orden internacional.
Agenda de la próxima semana
Eventos Clave a Seguir:
• Consejo de Seguridad de la ONU: Sesión de emergencia sobre la escalada en Oriente Medio
• Cumbre BRICS: Reunión virtual para discutir respuesta coordinada a sanciones occidentales
• Parlamento Europeo: Debate sobre el futuro de la autonomía estratégica europea
• Congreso de EE.UU.: Votación sobre la resolución de poderes de guerra para Venezuela
Indicadores a Monitorear:
• Respuesta de los mercados europeos al objetivo de gasto militar del 5%
• Actividad militar rusa en el flanco oriental de la OTAN
• Evolución de las negociaciones sobre el estatus de TikTok
• Reacciones diplomáticas al ataque israelí en Qatar
Conclusiones Generales
La semana del 15 al 21 de septiembre de 2025 ha revelado con nitidez un mundo en transición, en el que las certezas del pasado se desmoronan y las nuevas estructuras aún no han tomado forma. El resultado es un panorama de incertidumbre creciente, marcado por la fragmentación de las alianzas, la competición entre grandes potencias y el ascenso de actores emergentes.
En el frente euroatlántico, la alianza con Estados Unidos se percibe cada vez más desigual. Europa gasta más, pero no logra mayor seguridad, atrapada entre la subordinación estratégica y la necesidad —todavía incumplida— de autonomía. Al mismo tiempo, la rivalidad entre Washington y Pekín ha entrado en una fase que ya no es comercial ni diplomática, sino tecnológica, con la India consolidándose como un tercer polo que complica el equilibrio global.
Rusia, por su parte, sigue mostrando capacidad para resistir sanciones, desestabilizar mediante espionaje y desinformación, y desafiar militarmente a la OTAN. Oriente Medio confirma su condición de polvorín: Israel despliega una guerra multifrente y los estados del Golfo tantean nuevas fórmulas de seguridad ante la pérdida de confianza en Washington. Y, en un trasfondo más profundo, el Sur Global se afirma como actor central de un orden multipolar en gestación, reclamando espacios que hasta hace poco estaban reservados a Occidente.
El denominador común de estas dinámicas es la erosión del orden internacional surgido tras 1945. Lo que antes se articulaba en torno a alianzas sólidas y reglas compartidas se redefine ahora en un contexto de improvisación, desconfianza y competencia. La pregunta de fondo no es si el mundo será multipolar —ese desenlace parece inevitable—, sino si la transición se gestionará de manera cooperativa o si derivará en una espiral de conflictos regionales y rivalidades descontroladas.
La advertencia es clara: el statu quo ya no es sostenible. El futuro dependerá de la capacidad de los actores globales para forjar nuevos consensos y evitar que la suma de crisis se convierta en un colapso del sistema internacional. En esta encrucijada, lo que está en juego no es solo el equilibrio de poder, sino la posibilidad misma de preservar un orden capaz de garantizar estabilidad y cooperación en un mundo más fragmentado y diverso.